Cerca de notícies
Enquesta
NOTÍCIA
El pionero de la crónica musical
17/5/2014 |
El Acantilado publica los libros de viaje de Charles Burney por Francia e Italia, considerados por críticos, musicólogos e intérpretes como el inicio de ese género literario
Eso es lo que hizo este músico, también escritor de fuste y retranca, en su Viaje musical por Francia Italia en el siglo XVIII (Acantilado). Dejar constancia de la variedad, el genio y la desmesura con que se encendían los sentidos en teatros y conventos, en iglesias y plazas, donde la música brotaba de una forma natural y desacomplejada entre los borbotones del advenimiento de las luces.
Esta obra siempre fue considerada por críticos, musicólogos, intérpretes y compositores como uno de los documentos claves para entender el barroco. Pero hasta el momento no había sido publicada en español. Ahora se puede acudir directamente a la fuente con una edición cuidada, amplia y certera en su contextualización a cargo del escritor y estudioso de la música Ramón Andrés, quien reflexiona: “Es cierto que existe ese consenso acerca de la importancia de esta obra, pero no entiendo cómo hasta ahora a nadie se le había ocurrido sacarla a la luz en nuestro idioma”.
Amigo de los grandes
- Charles Burney nació en 1726, en Shrewsbury, y murió en 1814, en Chelsea (Inglaterra).
- Fue alumno del compositor Thomas Arne, autor del tema que se convertiría en el himno nacional, Dios salve a la reina.
- Entre sus amigos estaban Voltaire y Samuel Johnson, quien además de escritor, fue uno de los grandes críticos literarios de la Historia.
- Disfrutaba de la compañía de grandes artistas de la época como Farinelli, il castratto, sigue los pasos de Giuseppe Tartini y reivindica a figuras como Rousseau.
La alarma y la sugerencia del propio Andrés, y el gusto de Jaume Vallcorba, editor de Acantilado, han zanjado esta deuda. Y, de paso, ambos han debido de disfrutar de lo lindo con este trabajo. Lo han pasado en grande sin duda, porque el viaje de Burney se transforma en un relato vivaz y jugoso, entusiasta e iluminador, sobre toda una época. “Aparte de lo simpático que resulta el personaje”, apunta Andrés.
Bien es cierto que su curiosidad de hombre vivaz, su ojo clínico, un juicio atinado y personalísimo sobre lo que le sale al paso, colocan a Burney en la órbita de un género propio, perfectamente comparable con lo que exploraron alrededor del mismo periodo, en clave de memorias, clásicos como Casanova, Chateaubriand o Lorenzo da Ponte.
Burney, en la línea de aquellos brillantes autores que se zamparon la vida y dieron cuenta de ello, impone una mirada abierta. Se muestra moderno, desprejuiciado y cosmopolita. Expectante ante los placeres y penitente con los achaques. No deja sin tarjeta de visita ningún archivo, tampoco colecciones ni casas en que se le dé cuartel. Acude a todos los lugares donde se cuece un ensemble o una orquesta renombrados, cualquier cantante de quien le den noticia y muestra un especial interés en catalogar los órganos de cada iglesia. Una auténtica fijación en él, que le venía de dominar el instrumento y de haber sido alumno de Thomas Arne, el creador de Rule Britannia.
Pero junto a ese trabajo de campo, centrado ante todo en la música, Burney disfruta del arte, la amistad, la tertulia improvisada y la comida. Se mezcla y adentra con el mismo desparpajo en las tabernas que en los palacios. Da rienda suelta a su mitomanía acudiendo a visitar a Voltaire, por ejemplo. El monstruo que todos pintan resulta un anciano encantador y deseoso de escuchar noticias de Inglaterra. Solo espera que su visitante no se asuste al encontrarse con un muerto viviente. También Burney acude tras los pasos de Tartini, el músico que supo explorar la creatividad de su disciplina unida a las matemáticas, muerto antes de su llegada a Padua, mientras da cuenta de gloriosas conversaciones y reivindicaciones de otros científicos, de jesuitas marcados a los que apoya, de artesanos y lutieres. Ni que decir tiene que disfruta de la compañía de Farinelli, el mayor castratto de todos los tiempos, a quien acude a visitar como un peregrinaje, lo mismo que se muestra cruel con algunos talentos, para él, sobrevalorados. Sus comentarios son tan enjundiosos como vitriólicos. Y su capacidad de síntesis o comparación, ejemplar: “La ópera francesa tiene una ventaja sobre la italiana: si la despojáis de música sigue teniendo el encanto de una comedia, mientras que a la ópera italiana, si le quitáis la música, se queda en nada y, desde el punto de vista dramático, se hace poco menos que insoportable".
Despotrica sobre las posadas y aplaude en comandita cuando se encuentra con mujeres bellas. Reivindica a Rousseau, describe minuciosamente los instrumentos con que se va topando y se escandaliza ante el público de París cuando lo ve capaz de destrozar asientos y tirárselos a los intérpretes si no les place lo que escuchan. Claro que llegó en una época un tanto traumática. Cuando las celebraciones por la boda del delfín que sería Luis XVI y María Antonieta habían provocado una tragedia. Casi mil personas habían muerto, comenta Burney, tras padecer el efecto de unos fuegos de artificio desbocados.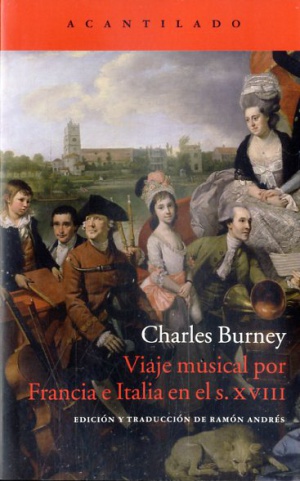
Portada de 'Viaje musical por Francia e Italia en el S. XVIII' (Acantilado).
“Este es un libro único, pionero por lo que supone en la manera de contar lo que ve, te hace caer rendido ante su honestidad, su estilo y su talento. Transmite un entusiasmo juvenil, te enamoras del personaje”, asegura Andrés. Concebido como un paseo cronológico por las ciudades que pisa, de París a Nápoles y vuelta, Burney muestra cierto estrés por la necesidad de hacer acopio y sus escasos medios para alargar el viaje. Pero en cualquier esquina y por sorpresa, salta con un comentario y un punto de vista que ayuda a comprender toda una mentalidad: lo mismo si contempla Pompeya o cae rendido ante Miguel Angel como si desprecia a un cantante que en vez de afinar adecuadamente grita como un cordero degollado.
Conforma así Burney un paseo completo por las cotidianeidades, los traumas y el color de un mundo, dejando patente su amplio sentido de la curiosidad y una voluntad de fresca elocuencia. “Es una época cuyo protagonismo ha quedado en la Ilustración y la Revolución Francesa, pero que a través de libros así, comprobamos cómo se expande y se contagia un gusto por el saber aleccionador para cualquier circunstancia”, explica Ramón Andrés.
Entre el exceso y una sabia medida moral y estética, guiado por el ansia de descubrimiento y la determinación de devorar lo que le sale al encuentro, Burney nos regaló un clásico que proporciona luz al detalle, contagiándonos lo que en su día vio y admiró.
Jesús Ruiz Mantilla
El País


 Agenda
Agenda Notícies
Notícies

